Informe de los estudios geológico – geomorfológicos de la cuenca del Riachuelo
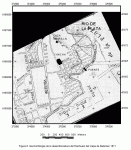 El presente informe tiene por objetivo plantear hipótesis sobre la evolución geológica y geomorfológica de la desembocadura del Riachuelo en base a información cartográfica disponible, antecedentes publicados y modelos de sedimentación geológica. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la cuenca del Riachuelo se realizaron en el marco del proyecto de descubrimiento de la fundación de la Primera Buenos Aires.
El presente informe tiene por objetivo plantear hipótesis sobre la evolución geológica y geomorfológica de la desembocadura del Riachuelo en base a información cartográfica disponible, antecedentes publicados y modelos de sedimentación geológica. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la cuenca del Riachuelo se realizaron en el marco del proyecto de descubrimiento de la fundación de la Primera Buenos Aires.
Método de trabajo
Para los trabajos de cartografía se procedió a georeferenciar los planos antiguos de la zona de la desembocadura del Riachuelo. El procedimiento de georeferenciación se realizó con el programa de computación ENVI. El mismo permite rectificar y referenciar en coordenadas una foto en el sistema de proyección UTM por medio de puntos con coordenadas conocidas en el terreno. Para cumplir con dicha tarea se tomaron 30 puntos con GPS en cruces de calles y en sitios que se podían identificar en los planos antiguos y actuales.
Una vez georeferenciados los planos, los mismos fueron interpretados desde un punto de vista geomorfológico con el fin de poder compararlos y realizar una evolución geomorfológica de la desembocadura del Riachuelo.
Se realizaron dos grandes calicatas (P1 y P2) de 4 m2 de superficie y 2,6 y 3,7 m de profundidad respectivamente por medio de retroexcavadora (Fig. 3). En las calicatas se reconocieron las distintas capas de sedimentos de origen antrópico y natural. Las coordenadas de las calicata 1es 34º 37´ 48´´ y 58º 22´ 00.8´´ y la calicata 2: 34º 37´ 47´´ y 58º 22´ 1.5¨.
Los análisis de antecedentes geológicos fueron numerosos y se incorporan en el capitulo de bibliografía. Merece destacarse la tesis de licenciatura del Lic. P. Holocwan (1993) el cual reconstruyó, en base a la cartografía un esquema de evolución de este sector.
Resultados
Geología y geomorfología
La desembocadura del Riachuelo o de la cuenca inferior del río Matanza constituye un valle de fondo plano que finaliza en el Rio de la Plata (Fig. 1 y Fig. 2). El mismo tiene una orientación SO-NE y un desnivel de aproximadamente 24 m con respecto a los terrenos más elevados que se encuentran a ambos márgenes del valle. En la zona de la desembocadura, el valle se ensancha considerablemente y abarca unos 10 km de longitud. En este tramo, previo a la rectificación de su curso, el río poseía un hábito sinuoso con meandros abandonados propio de un sistema fluvial de muy baja pendiente y con trasporte de sedimentos finos. A ambos lados del valle se encuentran los terrenos elevados denominados terraza Alta o Pampa Alta. El limite entre el fondo del valle mas deprimido y los terrenos elevados es la barranca, la cual se observa bien a la altura de Parque Lezama.
El relleno sedimentario y la geología del valle inferior esta conformada por varias unidades litológicas de edad cuaternaria. En las zonas de las laderas del valle del Riachuelo aflora las sedimentos más antiguos (Pleistoceno medio) que corresponden a las limonitas con calcáreas de la F. Pampeano. Mientras que en la zona del valle se presenta la F. Pampeano cubierta en forma erosiva por un relleno sedimentario de edad Holocena. El mismo esta formado por arcillas verdes de origen marino (Formación Querandí), sedimentos arenosos litorales (F. La Plata) y sedimentos arenoso-arcillosos aluviales del Riachuelo (Fig. 4 A y 4B). El análisis de la estratigrafía permite argumentar que las ¨toscas¨ de la F. Pampeano corresponden al basamento sobre el cual se labró el valle del Matanza-Riachuelo y sobre el cual se depositó todo el relleno sedimentario durante el Holoceno. Por otra parte, el relleno sedimentario del valle es de origen mixto, es decir es marino-litoral y aluvial. De esta forma, la evolución geológica y la geomorfología del área es compleja debido a que participaron diferentes procesos geomórficos y de sedimentación a lo largo del tiempo.
A continuación solamente se describirán las unidades geológicas de edad Holocena debido a que tienen mayor importancia para entender y plantear hipótesis sobre la eventual evolución geológica del sistema fluvial del Riachuelo.
Holoceno
Arcillas verdes
Los sedimentos marinos han recibido diferentes denominaciones por parte de diferentes autores. En el esquema original se los denominó “querandinense” (Ameghino, 1908). Posteriormente Fidalgo, para la zona de la Pampa Deprimida, los asignó a la Formación Destacamento Río Salado, si bien en facies más gruesas.
Los sedimentos marinos no afloran y se los reconoce a partir de perforaciones. En la desembocadura del Riachuelo, a la altura de Puente Pueyrredón, la unidad muestra mayor espesor (33,4 m; Dirección de Geología y Minas, perforación Puente Pueyrredón, 1941 y 1937, Fig. 3 A y B). La misma está conformada por arcillas con capas de arenas arcillosas verdes o arcillas verdes muy plásticas en húmedo y duras en seco. También, estas arcillas están formadas por conchillas y conchillas con arcillas (Duclot, 1901). Generalmente se encuentran húmedas o saturadas por lo que son muy plásticas. Tienen un espesor variable del orden de los 5 a 8 m. Se apoyan en forma erosiva sobre las ¨toscas¨ de la F. Pampeano e incluso sobre las “arenas puelches” del Plioceno en otras zonas de estudio (Pereyra et al. 2003).
Estos sedimentos marinos también se los reconoce en el subsuelo de los diferentes valles inferiores de los ríos Reconquista, Luján, de la Cruz, Areco y Arrecifes. Sin embargo, en el relleno sedimentario ubicado en la zona media y superior de la cuenca de estos valles no se los identifica.
En base a estos antecedentes se interpreta que las arcillas son de origen marino. La fase ingresiva está representada básicamente por depósitos de conchillas, planicies mareales y albúferas, las cuales se extendieron aguas arriba por los valles de los cursos fluviales que desembocan en los ríos de la Plata, Uruguay y Paraná. El mar ingresó hasta aproximadamente cota 6-7 metros, anegando la mayor parte de la actual zona deltáica del río Paraná (salvo la Isla de Ibicuy) y los tramos inferiores de los ríos y arroyos (Pereyra et al. 2003).
Sedimentos arcillosos negros y areno-arcilloso
Cubriendo a las arcillas verdes reconocidas en las perforaciones del Riachuelo (Fig. 4A y 4B) se presentan arcillas negras o arenas arcillosas. Las mismas tampoco afloran y solamente se las reconoce a partir de perforaciones. Tienen 10 m de espesor y se hacen mas espesas hacia la zona del río de la Plata y se acuñan hacia la desembocadura del Riachuelo.
Se interpreta que estos depósitos tienen una mayor energía de depositación que los de las arcillas verdes marinas descriptos anteriormente. Ello podría ser explicado por varias causas, una e ellas por la mayor influencia del aporte de arena del río Paraná, el cual avanza y programa hacia el Atlántico. Otra causa podría ser explicada por el descenso del nivel del mar, hipótesis que podría ser demostrada por la geomorfología de regresión marina que está presente en todo el delta del Paraná (Pereyra et al., 2003). Se interpreta que estos sedimentos corresponden al inicio de las facies regresivas, es decir entre 4000 y los 2000 años.
Depósitos arenosos de los Cordones estuários y litorales
A partir de las imágenes satelitales se observa que existen varios de cordones lineales paralelos a la costa que se ubican en la terraza baja, frente a la localidad de Quilmas, La Plata, Magdalena, Pipinas y a lo largo de todo el Litoral hasta la zona de Punta Indio, en el extremo NE de la provincia de Buenos Aires. También se los reconoce en la desembocadura del Reconquista y río Luján. En el sector de la zona de Pipinas, los cordones están integrados por conchillas marinas, mientras que en la zona del río Lujan, Reconquista y Quilmas, estos están formados por arenas finas. Algunas conchillas se observan, pero en poca cantidad.
Otras geoformas de depositación que se identifican por detrás de los cordones antiguas planicies de mareas y albuferas (arcillas negras). En las antiguas planicies de marea aún pueden observarse los canales de marea que las atravesaban, como por ejemplo en los ríos Luján, Areco y Arrecifes. La acción fluvial posterior a los 2000 años ha aprovechado estos sectores deprimidos y los canales de marea preexistentes, por lo que algunos de ellos se encuentran integrados a la red fluvial. Otros permanecen como cuerpos lacustres alargados, ocupados por vegetación especializada (Pereyra et al., 2003).
Aunque no se puede interpretar geomorfológicamente a los cordones ni las antiguas albuferas en el valle inferior del Riachuelo, indudablemente estos debieron haber existido. Por ello se plantea la hipótesis, que sobre las arcillas arenosas, parte de las arenas que actualmente son identificadas en las perforaciones someras en la zona de barracas, La Boca, son testimonio de estos antiguos cordones estuáricos. Por otra parte, bancos arcillosos continuos, de color oscuro pueden ser testimonio de las antiguas albuferas.
Los cordones, algunos claramente litorales marinos y otros probablemente relacionados a ambientes estuáricos transicionales, marcan la fase regresiva de la ingresión holocena. Los depósitos generalmente alcanzan hasta 2 m de espesor, si bien extraordinariamente pueden superar 6 m y se apoyan sobre el “querandinense” . Con ello se plantea la hipótesis que el valle del Riachuelo en alguna oportunidad fue un antiguo estuario, dominado por el oleaje, que fue progresivamente rellenadonse de sedimentos y dejando expresado cordones de regresión.
Los cordones litorales han sido datados en diferentes sitios y por diferentes autores por 14C, ocupando un rango de edad que va entre los 7 y 2,5 Ka (Pereyra et al., 2003). Estos depósitos bioclásticos fueron llamados “Platense marino” por diversos autores y Fm. Las Escobas por Fidalgo (1973). Este autor diferencia dos miembros, uno inferior, esencialmente bioclástico (Mb. Co. de la Gloria) y uno superior, arenoso (Mb. Canal 18).
Según, Yrigoyen (1992), Cortelezzi (1992), los sedimentos de la F. La Plata corresponden a los sedimentos depositados durante la regresión marina. Se los conoce con el nombre de ¨Platense¨. Yrigoyen (1992) y su edad se estima entre 6.000 a 2.900 años A.P.
Sedimentos aluviales del Riachuelo
A partir de dos calicatas realizadas en el campo (Fig. 3) por medio de retroexcavadoras se identificaron las unidades geológicas mas recientes. En el perfil 1 (P1) se registra arcillas negras entre 1.4 y 2.00 m y arenas amarillas intercaladas con láminas de arcillas entre 2 y 2, 6m. En P2 se identificó por debajo del relleno antrópico, arcillas azules masivas a 2,5 -2.8 m de prof. y limos arenosos castaños o verdes interdigitados con arenas finas amarillas hasta los 3.7 m. Se interpreta que los sedimentos reconocidos pertenecen ambientes aluviales recientes del Riachuelo. En el caso de P1 se. Interpreta que las arcillas negras corresponden a un paleosuelo enterrado de textura fina y con características hidromórficas formado en un ambiente de bakswamp (pantanos laterales). Por debajo se presentan arenas laminadas con finos correspondientes a ambientes de mayor energía, cercanos a canales fluviales del Riachuelo. Por otro lado, en P2, se interpreta que las arcillas azules corresponden a una antigua laguna somera y permanente, con condiciones de eutrificaciòn. Por debajo de esta, se encuentran los mismos sedimentos que en el P1.
Se interpreta que los sedimentos descriptos pertenecen al sistema aluvial del Riachuelo. A partir de los mapas antiguos (Figs. 5, 6,7 y 8), el sistema aluvial es de dos tipos. Cuenca arriba es de tipo fluvial, mientras que cuenca abajo, cercano a la desembocadura, es de tipo Deltáico cuspidado asimétrico. Esto quiere decir que cuenca arriba los sedimentos deltáicos están sepultados por los aluviales, mientras que cuenca abajo dominan la acción deltáica. Los deltas cuspidados son geoformas de desembocadura que son dominados por el aporte fluvial y en menor intensidad por la corriente litoral que deforman el delta y donde la participación del oleaje es menor. Según las figuras se puede observar que en el año 1800 el delta del Riachuelo se formaba aguas debajo de la Vuelta de Rocha. El mismo tenia geoformas de menor escala como ser los cursos distributarios, barras de desembocadura en la zona donde finalizaba el riachuelo, una barra de acresión por deriva litoral al norte denominada Punta Demarchi y una planicie mareal, denominada Isla del Pozo. También había paleocanales cegados de tipo distributario. Todas las geoformas descriptas son propias de este tipo de Deltas y se desarrolla por debajo de cota de 6 m, por lo que las grandes crecidas pueden anegarlo casi totalmente.
Todas estas geoformas Deltaicas-litorales del Riachuelo conforman rellenos sedimentarios complejos ya que resultan de la interacción de la acción de varios procesos geomórficos a lo largo del tipo como ser las mareas, el oleaje y la propia dinámica fluvial. En cierta medida se reconoce las siguientes facies: canales fluviales (arenas), meandros abandonados (arcillas negras orgánicas sobre arenas), pantanos laterales (arcillas oscuras con paleosuelos minerales), barras de acreción lateral (arenas), barras de desembocadura (arenas) y planicies mareales (arenas laminadas con arcillas). Por otro lado, las facies deltáicas, una vez que progradan hacia el río de la Plata, fueron erosionados o cubiertas por los sedimentos aluviales del Riachuelo.
La ausencia de dataciones no permite afirmar nada acerca de las tasas de sedimentaciòn en la zona de la desembocadura del Riachuelo. Sin embargo, en base a la figura 4ª, se puede plantear la hipótesis que la tasa podría alcanzar un valor de 1 m cada 500 años. Este valor surge si se considera que 4 m de arenas deltàicas se depositaron en los ultimos 2000 años, fecha en que el nivel del Río de la Plata se estabilizó.
Historia geológica
La historia geológica del relleno del valle del Riachuelo es compleja puesto que actuaron distintos procesos de sedimentación en forma sucesiva y coetaña. A lo largo del Holoceno. Los cambios del nivel de base fueron los primeros causantes en el cambio de intensidad de los procesos.
El modelado aluvial es el primer proceso que tiene lugar y forma el valle el valle del Matanza-Riachuelo en sedimentos del Pampeano. La excavación llego hasta 23 m de profundidad durante el máximo glacial (15.000-10.000 años). El retiro del mar por causa de la glaciación provoca el descensos del nivel del mar y en consecuencia todos los arroyos profundizaron. La etapa posterior, el nivel de l mar asciende y proviene la ingresión marina del Holoceno Medio (6000-2000). En consecuencia los valles se inundan con aguas salobres hasta la cota 6-7 m (Pereyra et al., 2003). Durante esta etapa los valles se transforman en pequeños estuarios (Herrera 1993 en Holocwan, 1996) donde se sedimentan arcillas bajo condiciones anaeróbicas y subácueas (arcillas verdes plásticas). Con el tiempo, el valle progresivamente se rellena de sedimentos arcillosos y se ensancha en la zona de la cuenca inferior al unirse lateralmente con el valle del arroyo Maciel.
Posiblemente, durante el máximo de la ingresión (6000-5000 A.P), la acción del oleaje fue importante sobre el continente. La misma erosionaba la barranca formando un acantilado y una plataforma de abrasión. Posiblemente, la explicación de la relativa rectitud y falta de erosión de la barranca que mira directamente hacia el río de la Plata (Figs. 2 y 3) sea evidencia del rejuvenecimiento del acantilado por la acción del oleaje. La plataforma de abrasión podría corresponder a la terraza de tosca ubicada a cota 6 m que se encuentra en algunos sectores a pie de la barranca.
A comenzar la regresión marina, el delta del Paraná comienza a avanzar hacia Buenos Aires desde la zona de Gualeguaychú aproximadamente. En la cuenca inferior del Matanza -Riachuelo posiblemente se forman una sucesión de cordones litorales de composición arenosa débilmente expresados (Fig. 10). El marco paleogeográfico desde el inicio de la regresión es difícil de interpretar en la zona de estudio, sin embargo se plantea la hipótesis de que debieron coexistir varios ambientes sedimentarios al mismo tiempo. Por un lado se debieron formar planicies mareales y albuferas detrás de los cordones donde se sedimentaron arcillas y por otro lado, en la zona mas fluvial debió formarse un delta en la zona de desembocadura que progresivamente programaba hacia el río de la Plata.
Dicho delta, hacia el 1500 A.P debió ser de tipo Cuspidado asimétrico a causa de la deriva litoral, la cual se plantea como hipótesis que tenía la misma dirección que la actual. Esta hipótesis se basa en el hecho que el cauce de desembocadura del Riachuelo tiene deriva hacia el norte. El delta Cuspidado tendría una forma similar al ilustrado para la época del 1713 (Fig. 11) pero posiblemente en una posición más retraída hacia el continente. Se desconoce a ciencia cierta si la actual configuración geométrica del cauce del Riachuelo fue semejante en el 1500. Sin embargo, se puede postular que la migración de meandros es un proceso muy activo y que puede presentar importantes cambios morfológicos en 500 años. Se desconoce cual fue la posición del delta hace 1500 años, sin embargo, teniendo en cuenta que la progradación deltáica es elevada (debido a la acción de la corriente litoral) se puede plantear como hipótesis que la desembocadura podría haber estado ubicada entre 400 a 500 m por detrás de la posición del año 1915, es decir a la altura de la Vuelta de Rocha aproximadamente.
La dinámica de formación de un Delta cuspidado es debida a la acumulación producida por la deriva litoral del Rió de la Plata, la acción del oleaje y la propia acumulación de sedimentos del Riachuelo. La acción del oleaje y la deriva litoral originan una barra de arena sobrelelevada inmediatamente en la desembocadura del Riachuelo sobre margen derecha. Esta barra será en el futuro la denominada Isla del Pozo. La misma prograda hacia el norte, e imposibilita al Riachuelo desembocar directamente en forma transversal al rió del la Plata. De esta forma el Riachuelo tuerce su curso hacia el norte. Esta acción de deriva es un proceso que se registra en los mapas de 1708, 1713 (Fig. 11) y 1792. En el mapa de 1792 y 1817 el Riachuelo desemboca transversalmente cortando la barra de acresión litoral y el antiguo cauce de deriva hacia el norte se abandona y se colmata de sedimentos (arroyo del Pozo). Este nuevo canal se ubica a 400 m al SO de la antigua desembocadura y según la descripción de Holowan (1993) este apareció en 1786 luego de una tormenta y se denomina ¨Boca del Trajinista¨. Se interpreta que el proceso de abandono del cauce del Riachuelo es un proceso natural y recurrente en este tipo de deltas. En los mismos, los canales derivados al norte son inestables puesto que escurren contra la pendiente regional del Rió de la Plata, la cual es en sentido contrario a la deriva. Asimismo, los cambos de curso pueden ser debidos a tormentas fuertes, en donde el oleaje termina por cortar alguna parte del terreno posibilitando que el Riachuelo desemboque en forma mas directa en el rió de La Plata.
Una consecuencia directa del abandono del antiguo cauce del Riachuelo es el cambio de las condiciones de sedimentación. De esta forma la sedimentación litoral cambia de ubicación, y pasa al SO. Por ende, en la antigua zona de desembocadura se pueden registrar fenómenos de erosión, debido a que la carga se queda entrampada en la nueva desembocadura. Tal vez por ello, se pueda plantear la hipótesis del cambio de longitud de la Isla del Pozo descripto por Holocwan, 1993 a lo largo de 1823 a 1871.
En 1879 y 1915 (Fig. 14) la nueva desembocadura del Riachuelo comienza a derivar nuevamente hacia el norte, y se vuelve a formar la barra de deriva en la margen derecha de su desembocadura. Esta barra de deriva litoral tiene el nombre de Punta Demarchi. Por el efecto de la mayor acumulación litoral de material en la Punta Demarchi, esta prograda con más velocidad que la margen izquierda. La misma, (Isla del Pozo), que antiguamente en 1700 constituía la barra de acresión litoral pasa a formar una zona baja con numerosos canales (de marea?) que se ilustran en los mapas de 1879 y 1915 (Fig. 14). De esta manera se interpreta que la Isla del Pozo pasó de formar una barra litoral en el mapa de 1700 (Holocwan, 1993) a formar una planicie de marea en el mapa de 1879.
En base a este esquema de evolución las edades de los sedimentos deltáicos y cordones más antiguas, (5000 A.P) estarían cuenca arriba, mientras las edades mas recientes se ubicarían cuenca abajo. Por otra parte, según este modelo, la zona de vuelta de Rocha también tiene un rumbo semejante al del arroyo del Pozo y podría estar heredando la antigua estructura de un canal de deriva hacia el norte.
Por último, en el siglo XVIII comienza el relleno antrópico de las zonas bajas con tosca, suelos removidos y cascotes. El relleno alcanza entre 4 a 6 m de espesor según la zona. Asimismo, las obras de canalización submarina y del cauce continental cambian las condiciones de equilibrio y alteran las condiciones de sedimentación.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y DE REFERENCIA
Aceñolaza, F. 1976. Consideraciones bioestratigráficas sobre el Terciario marino de Paraná y alrededores. Acta Geológica Lilloana XIII, 2: 91-107. Tucumán.
Ameghino, F. 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Academia Nacional de Ciencias. Actas, VI: 1-1027. Córdoba.
Ameghino, F. 1898. Sinopsis geológico-paleontológica. Segundo Censo de la República Argentina, I, Terr., 3: 113-255 (Buenos Aires).
Bidegain, J. C. 1991. Sedimentary development, magnetostratigraphy and sequence of events of the Late Cenozoic in Entre Ríos and surrounding areas in Argentina. Paleogeophysics and Geodynamics, Departament of Geology and Geochemistry, Stockholm University, Doctoral Thesis. 128 pp, Suecia.
Bonfils, G., 1962. Los suelos del delta del río Paraná. Factores generadores, clasificación y uso. Revista Investigaciones Agrícolas 16 (3) 257-370.
Bossi, J., 1966. Geología del Uruguay. Colec. Cs. 2. Univ. Rep. 464 pp. Montevideo.
Bossi, J.; Ferrando, L.; Fernández, A., Elizalde, G.; Morales, M.; Ledesma, J.; Carballo, E.; Medina, E.; Ford, I. y Montaña, J., 1975. Carta geológica del Uruguay. Ed. Of. Tec.: 32 pp. Montevideo.
Bracaccini, O. I. 1972. Cuenca del Salado. En Geología Regional Argentina. Leanza, A. F. (Ed.). Academia Nacional de Ciencias. Pág. 407-417. (Córdoba).
Camacho, H. H., 1967. Las transgresiones del Cretácico superior y Terciario de la Argentina. Asoc. Geol. Arg., Rev., XXII, (4): 253-280. (Buenos Aires).
Cortelezzi, C. R., Pavlicevic, R. E., Pittori, C. A., Parodi, A. V. 1992. Variaciones del nivel del mar en el Holoceno de los alrededores de La Plata y Berisso. Cuarta Reunión Argentina de Sedimentología. Actas II; 131-138.
Chebli, G. y Spalletti L., 1987. Cuencas Sedimentarias Argentinas. Serie Correlación Geológica Nº6. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán.
Chebli, G. A., Tofalo, O. y Turzzini, G. E., 1989. Mesopotamia. En Cuencas sedimentarias argentinas. Págs. 79-100.
Dirección de Minas y Geología (1941, 1937). Legajos de las perforaciones Dock Sud N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y perforación N° 10 en Riachuelo. Inédito. Biblioteca del Servicio Geológico Nacional, Secretaría de Minería de la Nación
D’ Orbigny, A. 1847. Voyage dans l’ Amerique Meridionale. París.
Darwin, C. 1846. Geological observations on the volcanic islands and parts of South America visited during the voyage of H. M. S. Beagle: 648 pp., 4 lám., London.
De Alba, E., 1953. Geología del Alto Paraná en relación con los trabajos de derrocamiento entre Ituzaingó y Posadas. Asociación Geológica Argentina. Revista VIII (3): 129-161. Buenos Aires.
Doering, A. 1882. Geología. Informe oficial de la comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro (Patagonia). III Geología: 300-530.
EASNE. 1972. Contribución al estudio geohidrológico del NE de la prov. de Bs. As. I y II. Serie Técnica. 24, Prov. de Bs. As., Cons. Fed. Invers. (Buenos Aires).
Fidalgo, F., Colado, U., De Francesco, F. 1973. Sobre ingresiones marinas cuaternarias en los partidos de Castelli, Chascomús y Magdalena (Provincia de Buenos Aires). V Congreso Geológico Argentino. Actas, 3: 227-240.
Fidalgo, F., De Francesco, F., Pascual, R. 1975. Geología superficial de la llanura bonaerense. Relatorio VI Congreso Geológico Argentino:103-138. Bahía Blanca.
Fidalgo, F., Tonni, E. P.1978. Aspectos paleoclimáticos del Pleistoceno Tardío- Reciente de la provincia de Buenos Aires. Segunda Reunión Inf. Cuat. Bonaerense, CIC:21-28. La Plata.
Fidalgo, F., 1979. Upper Pleistocene – Recent marine deposits in northeastern Buenos Aires Province (Argentina). Proceeding of the 1978 Internacional Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary, 384-404, Sao Paulo, Brasil.
Frenguelli, J. 1920. Contribución al conocimiento de la Geología de Entre Ríos. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, XXIV: 55-256. Córdoba.
Frenguelli, J. 1933. Clasificación de los terrenos pampeanos. Anales Soc. Cient. Santa Fe. V: 1-4. (Santa Fe).
Frenguelli, J. 1947. Nota de la Geología Entrerriana. Sociedad Geológica Argentina. Revista II, (20): 126-140. Buenos Aires.
Frenguelli, J. 1950. Rasgos generales de la morfología y la geología de la Provincia de Buenos Aires. M.O.P., Publ. LEMIT, Buenos Aires, Serie II, N 33, 70 pags.
Frenguelli, J. 1955. Loess y limos pampeanos. Fac. Cs. Nat. y Museo, Serie Didac., n7, La Plata, 88 pags.
Frenguelli, J. 1957. Neozoico. En Geografía de la República Argentina. GAEA. Soc. Arg. Est. Geogr. II, 3:1-218. (Buenos Aires)
Gentili, C. y Rimoldi, M., 1979. Mesopotamia. 2º Simposio Geológico Regional Argentino. Acad. Nac. Cienc. Córdoba I: 185-223. Córdoba.
González Bonorino, F., 1965. Mineralogía de las fracciones arcilla y limo del pampeano en el área de la Ciudad de Buenos Aires y su significado estratigráfico y mineralógico. Asoc. geol. Arg., Rev. XX, 1:57-150.
Groeber, P., 1961. Contribuciones al estudio Geologico del Delta del Rio Patrana y alrededores. CIC, Anales 2, 9-54. La Plata.
Guida, N. y M. González, 1984. Evidencias paleoestuáricas en el sudoeste de Entre Rios, su evolución con niveles marinos relativamente elevados del Pleistoceno Superior y Holoceno. IX Congreso Geológico Argentino. Actas III, 577-594.
Herbst, R., 1969. Nota sobre la estratigrafía de corrientes, argentina. Resumen IV Jornada Geológica Argentina. Mendoza.
Herbst, R., 1971. Esquema estratigráfico de la provincia de Corrientes. República Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 26(2): 221-243.
Iriondo, M. y E. Scotta, 1979. The evolution of the Paraná river delta. Internacional Symposium on coastal evolution in the Quaternary, San Pablo, Brasil, 405-418.
Iriondo, M., 1980. El Cuaternario de Entre Ríos. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, N 11: 125-141.
Holocwan pablo. 1996. Evolución del paisaje en la zona de capital federal. Tesis de licenciatura. FCEM. UBA. Inedito.
Lambert R., 1939. Memoria explicativa de la carta geológica de reconocimiento del departamento de Paysandú y alrededores de Salto. Inst. Geol. Uruguay. Bol. Nº 27. Montevideo.
Lambert, R., 1940. Memoria explicativa del mapa geológico del departamento de Río Negro. Inst. Geol. Uruguay. Bol. Nº28. Montevideo.
Marengo, H. G. (1999) Microfósiles del Oligoceno tardío-Mioceno temprano del subsuelo de la Capital Federal y alrededores. XIV Congreso Geológico Argentino. Actas, I: 50 Salta.
Moussy, V. M. de. 1860. Description geografique et estatistique de la Confederation Argentine. I-III. París.
Nabel, P., M. Camillion, G. Machado, A.Spiegelman y L. Mormeneo, 1993. Magneto y litoestratigrafía de los sedimentos pampeanos en los alrededores de Baradero. Rev. Asoc. Geol. Arg., 48(3-4):193-206.
Orgeira, M. J. 1987. Estudio paleomagnético de sedimentos del Cenozoico Tardío, aflorantes en la costa atlántica bonaerense. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 42 (3): 362-376.
Paez, M y A. Prieto, 1993. Paleoenvironmental reconstruction by pollen analysis from loess sequences of the southeast of Buenos Aires (Argentina). Quat. Int., Vol 17:21-26.
Parker, G. y Marcolini, S., 1992. Geomorfología del Delta del Paraná y su extensión hacia el Río de la Plata. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 47 (2) : 243-249.
Pascual, R. 1965. Las edades mamalíferas de la Argentina, con especial atención a aquellas del territorio bonaerense. Prov. de Bs. As., Com. Invest. Cient. Anales VI: 165-193. La Plata.
Passotti, P., 1974. La neotectónica en la LLanura Pampeana. Publ. LVIII, Inst. Fisiog. y Geol., U.N.R., Rosario.
Prieto, A.R., 1996. Late Quaternary Vegetational and Climatic Changes in the Pampa Grassland of Argentina. Quaternary Research 45, 73-88.
Ramos, V. A. 1999. Evolución tectónica de la Argentina. En Roberto Caminos (Ed.): Geología Argentina .Subsecretaría de Minería de la Nación. SEGEMAR. Anales 29: 715-759
Rimoldi, H., 1962. Aprovechamiento del río Uruguay en la zona de Salto Grande. Estudio geotécnico-geológico para la presa de compensación proyectada en Paso Hervidero (provincia de Entre Ríos). Anales I Jornada Geológica Argentina, II: 287-310. Buenos Aires.
Rolleri, E, 1975. Provincias Geológicas Bonaerenses. VI Cong. Geol. Arg., Relatorio, 29-54, Bahia Blanca.
Roth, S. 1921. Investigaciones geológicas en la llanura Argentina. Museo de La Plata. Revista, XXV: 135-342. (La Plata)
Roveretto, C. 1914. Studi di geomorfologia Argentina. IV. La Pampa. Soc. Geol. Italiana. Boll, XXXIII: 75-128. (Roma)
Rusconi, C.1932. Datos sobre una capa marina de edad pampeana descubierta en Olivos, provincia de Buenos Aires, con una nota sobre la ingresión interensenadense. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, IV: 29-39.
Russo, A.; Ferello, R. y Chebli, G., 1979. Llanura Chacopamnpeana. Geología Regional Argentina, Acad. Nac. Cienc. Córdoba VI: 139-183. Córdoba.
Sala y otros, 1972 Consejo Federal de Inversiones y Provincia de Buenos Aires. “Convenio Contribución al estudio geohidrológico del N.E de la Provincia de Buenos Aires”.
Santa Cruz, Néstor.,1972. “Estudio sedimentológico de la Formación Puelche en la provincia de Buenos Aires”. R.A.G.A. Tomo XXVII pp 5 – 63. Buenos Aires.
Santa Cruz, Néstor., 1994.”Aspectos hidrogeológicos e interpretación de una nueva característica formacional de subyacencia del acuífero Puelches”, Prov. de Buenos Aires, Argentina”. pp 261-273. Temas actuales de la hidrología subterránea. Universidad Nacional de Mar del Plata – Consejo Federal de Inversiones. Seminario Hispanoamericano sobre temas actuales en hidrología subterránea. Mar del Plata 1993.
Soibelzon, L., J. Gelfo y R. Pasquali, 1999. Bioestratigrafía del Pleistoceno en el río Arrecifes. Buenos Aires XIV Cong. Geol. Arg., Actas 1:381-84.
Tapia, A. 1935. Pilcomayo. Contribución al conocimiento de las llanuras argentinas. Dir. Min. Geol, Bol. 40. Buenos Aires.
Tapia, A., 1937. Datos Geológicos de la Provincia de Buenos Aires. Aguas Minerales de la Provincia de Buenos Aires. Comisión Nacional de Climatología y Aguas Minerales. Tomo II: 23-90. Buenos Aires.
Teruggi, M., 1957. The Nature and origin of the Argentine loess. Journ. Sed. Petrol., XXVII, 3:322-332.
Tofalo, O., 1987. Facies de loess y calcretes pedogénicos de la Formación Arroyo Ávalos (Oligoceno), Entre Ríos y Corrientes, Argentina. X congreso Geológico Argentino. Actas III: 275-278. Tucumán.
Tonni, E. y F. Fidalgo, 1978. Consideraciones sobre los cambios climáticos durante el Pleistoceno tardío-Reciente en la Provincia de Buenos Aires. Ameghiniana, XV(1-2):235-253.
Tonni, E. P., Cione, A. L. 1995. Los mamíferos como indicadores de cambios climáticos en el Cuaternario de la región pampeana de la Argentina. En: Argollo, J., Mouguiart, P. (Eds.), Climas Cuaternarios en América del Sur. Orstom, La Paz, pp. 319-326.
Tonni, E., P. Nabel, L. Cione, M. Echechurry, R. Tófalo, A. carlini y D. Vargas, 1999. The Ensenada and Buenos Aires Formation in a querry near La Plata, Argentina. Journal of South American earth Sciences 12:273-291.
Urien, C. M., Zambrano, J. J., Martins, L.R. 1981. The basins of Southeastern Soth America (southern Brazil, Uruguay and southern Argentina) including the Malvinas Plateau and South Atlantic: Paleogeographic evolution. Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico: Cuencas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur, 1: 45-125, Buenos Aires.
Windhausen, A. 1931. Geología Argentina. En J. Peuser (Ed.): Geología Histórica y Regional del Territorio Argentino, II: 1-645, Buenos Aires.
Yrigoyen, M. R. 1975. Geología del subsuelo y Plataforma Continental. En Relatorio VI Cong. Geol. Arg., Bahia Blanca:103-137.
Yrigoyen, M. R. 1999. Los depósitos Cretácicos y Terciarios de las cuencas del Salado y del Colorado. En Roberto Caminos (Ed.): Geología Argentina. Subsecretaría de Minería de la Nación. SEGEMAR. Anales 29: 645-649
Zambrano, J. J. 1974. Cuencas sedimentarias en el subsuelo de la provincia de Buenos Aires y zonas adyacentes. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 29 (4): 443-469.
Zarate, M. y A. Blassi, 1990. Consideraciones sobre el origen, procedencia y transporte del loess del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Int. Symp. on Loess, Expanded abstracts:15-20, Mar del Plata.
GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS
- Area de estudio y geomorfología
- Area de estudio
- Calicatas y perfiles realizados
- Perfiles de Duclout – 1901
- Desembocadura Riachuelo 1879
- Desembocadura Riachuelo 1879
- Desembocadura Riachuelo año 1915
- Geomorfología de la desembocadura del Riachuelo del mapa de Baterman en 1871
- Baterman 1871
- Historia geológica
- Desembocadura del Riachuelo de 1708 a 1758
- Interpretación de la desembocadura del Riachuelo en 1792
- Desembocadura del Riachuelo en 1817
- Desembocadura del Riachuelo (1879 – 1915)
- Desembocadura del Riachuelo


















